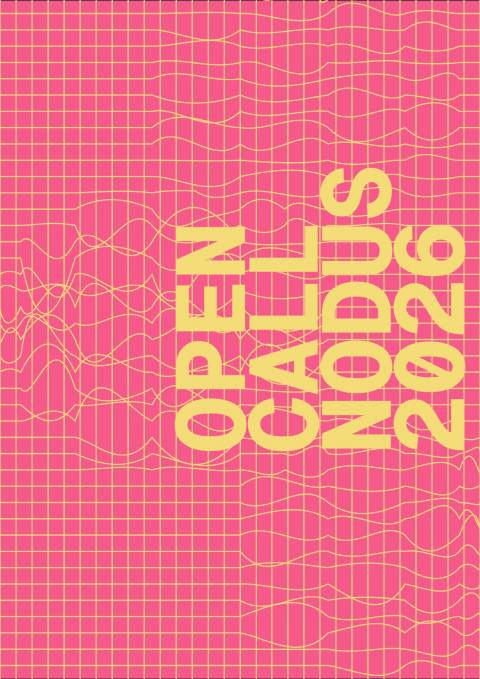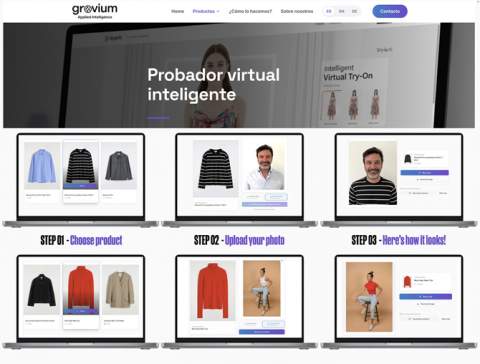Recuerdos de una infancia y juventud pasadas en la Alemania de los años 30 y 40 del siglo pasado
![[Img #102060]](http://el7set.es/upload/images/07_2024/8472_thum_3853_8723_4886_1291_8943_6064_507_1166_7657_765_thum_6579_9761_img-20210516-wa00012.jpg)
Dada mi avanzada edad, se me ha preguntado más de una vez por mis recuerdos acerca de la segunda guerra mundial y de la posguerra. Por decir la verdad, pasé una infancia y juventud feliz y despreocupada, a pesar de las muchas limitaciones y restricciones.
Combinando ciertos hechos, he llegado a la conclusión que, inconcientemente, he sido testigo del comienzo de la guerra. Estaba pasando mis vacaciones de verano en Baviera, en una casa albergue infantil, huyendo de la gran contaminación que había en la cuenca del Ruhr, contaminación debida al gran número de minas y de fábricas, dedicadas al aprovechamiento de los derivados del carbón. Una tía que estaba pasando sus vacaciones en un pueblo vecino, me recogería al final de las vacaciones para llevarme, en tren, a su casa de donde me recogerían mis padres. Recuerdo un día en que todos estábamos jugando en el jardín, cuando, de repente, todos fueron llamados a casa, menos yo, que con 7 años era, con mucho, la más pequeña. Supongo se trataba de la retransmisión radiofónica del discurso de Hitler declarando la guerra, porque cuando, a los pocos días, llegó mi tía para recogerme, tuvimos que esperar, no sé cuántos días, porque todos los trenes se necesitaban para el transporte de soldados, trenes de los que ví unos cuantos.
En los primeros años no me dí cuenta de que había guerra, aparte del hecho de que, de repente, la consulta de mi padre, que era otorrino, la llevaba una otorrino femenina, a la que mi padre había tenido que buscar ya que, nada más comenzar la guerra, fué llamado a prestar servicio en hospitales militares, ocupándose, junto con otros médicos y a veces solo, de la organización y el buen funcionamiento del hospital correspondiente. Los primeros años los pasó cerca de casa, pero a partir de 1942 estuvo, primero, en Laponia, luego, al romper Finlandia con Hitler, en Italia y, al final, en Baviera.
A los 10 años entré en el instituto, un instituto femenino con mayoría de profesoras, todas solteras porque a consecuencia del grandísimo paro de los años 20 y 30 perderían automáticamente su puesto al casarse, por ser ahora el marido el encargado de su manutención.
Tras la aparición de las primeras bombas, los críos nos entreteníamos coleccionando e intercambiando trozos de bombas cuyo valor dependía del número de puntas. Las alarmas solían producirse por la noche, cuando los aviones sobrevolaban nuestra ciudad, en busca de las grandes capitales de la cuenca del Ruhr. Pasábamos las alarmas en el sótano de nuestra casa, donde a los tres hermanos, vestidos de chándal, nos esperaban camastros con mantas.
En 1943 la situación en la cuenca del Ruhr iba empeorando de día en día, por lo que se decidió el traslado de escuelas enteras a las regiones alemanas del Este que ofrecían tranquilidad y falta de bombardeos.
Se trasladó también nuestro instituto, con las alumnas, las profesoras, los profesores y el personal, a una pequeña ciudad que hoy, con el nombre cambiado, se encuentra en Polonia.
Efectivamente, había tranquilidad, tranquilidad para vivir y para estudiar, hasta que el avance del ejército ruso provocó una lograda huída y vuelta a casa, en un último tren de mercancías.
Las alumnas que no habíamos hecho el traslado, nos fuimos a vivir en pueblos apartados de la cuenca del Ruhr. Nosotros nos fuimos al pueblo de mi abuela paterna, que entonces, debido a su edad, ya no vivía en su casa sino con la hija, y nos instalamos en una parte de la espaciosa planta principal de una antígua masía, mientras que en la otra parte ya vivía una tía con su familia, con la que compartíamos los espacios donde había agua corriente: la cocina con su gran cocina de hierro, para carbón o leña, el wáter y una bañera blanca con patas y gran caldera de cobre, que se encontraba en un cuarto de estar/dormitorio.
El lavado diario lo hacía yo con el agua que había en una gran y decorada jofaina de porcelana, acompañada de una jarra con agua limpia, ambas sobre una cómoda cubierta de mármol, y con el cubo para el agua utilizada en el suelo.
Había que buscar un instituto para mí. El más cercano estaba a más de 50 km, por lo que se decidió mi ingreso en un instituto, corriente en Alemania, que a los 6 años lleva al bachillerato elemental y no al bachillerato normal de 9 años. También había que coger el tren, pero poco tiempo y además iba en compañía de otros niños del pueblo. Poco duraría mi visita al instituto porque un día, al hacer cola delante de una panadería, ví de repente, a lo lejos, unos cuantos aviones lanzando cantidad de bombas en línea inclinada. No se oyó nada, pero, asustada, dejé la cola y fuí corriendo a casa. Más tarde nos enteraríamos que habían arrasado el pueblo del instituto. Entré entonces en la escuela del pueblo, de la que únicamente recuerdo los relatos del maestro sobre los dioses nórdicos. Llegó el momento en que también la escuela dejó de funcionar, por lo que algunas madres, preocupadas por la falta de enseñanza de sus hijos, concertaron clases particulares con una maestra refugiada, clases que tenían lugar en distintas casas, dependiendo de la existencia de carbón o leña
El frío, en invierno, hacía aparecer flores de hielo en los cristales de las ventanas, yo tenía sabañones, las camas se calentaban con botellas de loza con agua caliente, a veces dormíamos mi hermanita y yo en la misma cama para calentarnos mutuamente, y una mañana me desperté con el agua en la jofaina helada. Pero a pesar del frío y de las inclemencias, los niños y jóvenes lo pasábamos bien, jugando y entreteniéndonos.
El avance de la guerra suponía una cada vez más difícil y complicada preparación de comida.
El parque público fué partido en pequeñas parcelas que se entregaron, para su cultivo, a los vecinos. A nosotros nos tocó una parcela de césped, en cuyo arduo cavar participé yo.
La vida en un pueblo con bosques, praderas y campos, nos daba la posibilidad de recoger toda clase de frutas como frambuesas, moras, arándanos, manzanas silvestres, bayas del endrino etc. También buscábamos distintas clases de setas, hierbas y plantas, convirtiéndose las últimas en ensaladas o verduras como por ejemplo las ortigas tiernas.
Había que tener imaginación. Me mandaban a la carnicería a recoger sangre que, con sémola y cebolla, se convertía en un sabroso embutido cremoso para untar bocadillos.
Todos los días, antes de la comida principal, había una sopa cuyo ingrediente principal era agua, en la que flotaban pedacitos de patata rallada, hierbas y plantas. El agua llenaba ya parte del estómago y las hierbas y plantas aportaban las vitaminas.
Y todos los días, antes del reparto de la comida principal, mi hermano pequeño preguntaba “?Cuánto es para cada uno?“
Por fin llegó el anunciado vagón de patatas, pero, debido al retraso, las patatas ya estaban medio podridas. Claro que las comíamos habiendo quitado lo podrido y tras mucho hervir, pero aún así sabían a podrido.
Cosa bien distinta eran las patatas que nos daban a comer en la finca donde trabajábamos varios jóvenes, durante unos días, cosechando patatas y colocando plantones de nabo. Lo importante no era el dinero que nos daban sino la posibilidad de hincharnos de puré de patata y de compota de manzana. Por falta de existencias muchas veces no se conseguía lo indicado en las cartillas de racionamiento, por lo que mi madre, al enterarse de que en otro pueblo sí que repartían pan, se marchó, de madrugada, con su bicicleta sin cambio de marcha, en compañía de la ya mencionada maestra y provista de todas las cartillas viejas y nuevas, en busca del muy lejano pueblo. Cuando volvió por la tarde, sana y salva, sin haber sido atacada por aviones enemigos que, volando bajo, solían ir a la caza de personas, y cuando entramos en el comedor, bolsas repletas de pan oscuro, de centeno – típico en Alemania – colgaban de todas las sillas alrededor de la mesa. Esa tarde se nos permitió comer todo el pan que quisiésemos.
Pocas semanas antes de la entrada de tropas norteamericanas en el pueblo, íbamos, todas las mañanas, a unas cuevas – atracción turística antes y después de la contienda – que se habían abierto para ofrecer refugio a la población. Íbamos, con un carro lleno de cosas y con mi hermanita sentada encima, primero por una empinada colina boscosa y luego por un camino llano pero dificultoso, a través de un bosque, evitando la más fácil carretera paralela por temor a los aviones caza hombres. Más tarde ya se desistió de ir a las cuevas y nos quedamos en casa, pasando algunas noches, junto con varios vecinos, en el sótano de la antígua masía.
Llegó el día en que vimos bajar unos soldados por una cuesta cercana. Nos metimos todos en el sótano por cuyas escaleras bajó, minutos después, un cauteloso soldado, con la pistola sacada. Pero allí no había soldados escondidos, allí había sólo mujeres, niños y algún abuelito.
Y con ello comenzó la posguerra que, al principio, aún empeoró la vida, sobre todo en cuanto a la alimentación.
Los norteamericanos solían dar chocolate a los niños, por lo que, al salir a la calle, siempre llevaban un séquito de críos, incluída mi hermana, preguntándoles have you chocolate?
Poco a poco y a pesar de las limitaciones, la vida comenzó a normalizarse. El domingo de Ramos de 1946 celebré mi confirmación en la medieval iglesia protestante, en la que mi abuela fue bautizada, confirmada y casada. Vestidos de riguroso oscuro – yo llevaba un vestido hecho de tela de forro gris – los confirmandos nos reunimos en el patio de la escuela para luego, acompañados, no recuerdo si del maestro o del cura, recorrer la calle principal hasta la iglesia, bajo la atenta mirada de la población.
Volvió a abrirse el instituto, pero para pasar el examen de acceso al curso correspondiente, tuve que dar unas clases particulares con un retirado director de instituto, hombre algo iracundo, que me tildaba de todo, menos de inteligente. Llegó el día en que había de despedirme del pueblo y de mis hermanos, que se quedaban con mis abuelos maternos que, tras la salida de la tía, habían ocupado su parte en la vivienda, después de una larga fuga de los rusos.
Es que en nuestra casa aún no cabía toda la familia porque quedó semi destruída por una de las últimas bombas incendiarias, sin afectar ni una sola casa alrededor. Cuando mi padre volvió a casa, se puso a vivir en el garaje que había quedado entero, y comenzó a arreglar el sótano, en el que muy pronto abrió su consulta, gracias a todo lo escondido en diferentes partes. También recuperó su coche, uno de los famosos escarabajos, tras conseguir el permiso de circulación de los británicos, dueños de su zona. Cuando llegué yo, ya había una cocina y un oscuro, pero acogedor comedor/estar. El retrete estaba fuera, en el jardín, en una caseta de madera. Y mi madre y yo dormíamos en casa del vecino, un dentista, en una habitación con dos camas y un lavabo.
Pronto comenzaría mi vida escolar, tomando todos los días el tranvía, lo que suponía cada vez un nuevo ataque de pulgas.
Había las mismas profesoras y los mismos profesores, los últimos aumentados por dos profesores, expulsados de la antes alemana Silecia, entregada a Polonia en compensación de los territorios tomados por Rusia.
Dada la deficiente alimentación, en el instituto, al igual que en todas las escuelas, repartían, por la mañana, un vaso de cacao, y al mediodía un tarro de sopa de cebada o de guisantes. También recuerdo latas con queso de Chéster. De la comida en casa recuerdo que durante algún tiempo comíamos nabos por la mañana, al mediodía y por la noche, crudos, fritos o en forma de puré, de sopa y de verdura. A mí sí me gustaban. También recuerdo, ya algo posterior, el insípido pan amarillento que era debido a un fallo de traducción. Los alemanes habían pedido a los norteamericanos trigo, utilizando la palabra corn, corriente en Inglaterra, pero que en Estados Unidos significa maíz.
Durante algún tiempo las alumnas trabajábamos, un día en la semana, entre las ruinas de casas destruídas, buscando ladrillos enteros y limpiándolos. Nosotras estábamos encantadas del día sin clase y, además, se obtenía más por las cartillas.
Volvían a funcionar las minas y pronto los mineros se convirtieron en seres privilegiados. Una compañera de clase, ducha en las artes de la redacción, hacía las redacciones para otra compañera, hija de minero, a cambio de harina, azúcar o mantequilla.
Entretanto estaba avanzando la reconstrucción de nuestra casa, gracias al talento organizador de mi padre, a los enchufes, las entregas de material de construcción por pacientes, la venta de la querida cámara fotográfica Leica y a lo mejor también gracias al mercado negro.
Se construyó primero la planta baja, en la que también había la consulta, con entrada independiente, y luego la primera planta y el desván.
Desapareció la caseta de madera del jardín, que estaba dividido en dos partes: una parte con árboles frutales, frutas y verduras y la otra con terraza, césped y parterres con flores y arbustos. Desapareció el césped para convertirse en campo productor de patatas, y en uno de los parterres había varias plantas de tabaco. Además podían verse varias gallinas paseándose por el jardín, ya que mi padre había tenido la ocurréncia de adquirirlas y de las que se ocupaba sólo él.
Entretanto habían vuelto mis hermanos y yo, al comenzar el primero de los últimos tres cursos de bachillerato, había cambiado el tranvía por la bicicleta, desde luego sin cambio de marcha.
Y con ello termino mis recuerdos de la guerra y de la posguerra, esperando que hayan sido de interés.
![[Img #102060]](http://el7set.es/upload/images/07_2024/8472_thum_3853_8723_4886_1291_8943_6064_507_1166_7657_765_thum_6579_9761_img-20210516-wa00012.jpg)
Dada mi avanzada edad, se me ha preguntado más de una vez por mis recuerdos acerca de la segunda guerra mundial y de la posguerra. Por decir la verdad, pasé una infancia y juventud feliz y despreocupada, a pesar de las muchas limitaciones y restricciones.
Combinando ciertos hechos, he llegado a la conclusión que, inconcientemente, he sido testigo del comienzo de la guerra. Estaba pasando mis vacaciones de verano en Baviera, en una casa albergue infantil, huyendo de la gran contaminación que había en la cuenca del Ruhr, contaminación debida al gran número de minas y de fábricas, dedicadas al aprovechamiento de los derivados del carbón. Una tía que estaba pasando sus vacaciones en un pueblo vecino, me recogería al final de las vacaciones para llevarme, en tren, a su casa de donde me recogerían mis padres. Recuerdo un día en que todos estábamos jugando en el jardín, cuando, de repente, todos fueron llamados a casa, menos yo, que con 7 años era, con mucho, la más pequeña. Supongo se trataba de la retransmisión radiofónica del discurso de Hitler declarando la guerra, porque cuando, a los pocos días, llegó mi tía para recogerme, tuvimos que esperar, no sé cuántos días, porque todos los trenes se necesitaban para el transporte de soldados, trenes de los que ví unos cuantos.
En los primeros años no me dí cuenta de que había guerra, aparte del hecho de que, de repente, la consulta de mi padre, que era otorrino, la llevaba una otorrino femenina, a la que mi padre había tenido que buscar ya que, nada más comenzar la guerra, fué llamado a prestar servicio en hospitales militares, ocupándose, junto con otros médicos y a veces solo, de la organización y el buen funcionamiento del hospital correspondiente. Los primeros años los pasó cerca de casa, pero a partir de 1942 estuvo, primero, en Laponia, luego, al romper Finlandia con Hitler, en Italia y, al final, en Baviera.
A los 10 años entré en el instituto, un instituto femenino con mayoría de profesoras, todas solteras porque a consecuencia del grandísimo paro de los años 20 y 30 perderían automáticamente su puesto al casarse, por ser ahora el marido el encargado de su manutención.
Tras la aparición de las primeras bombas, los críos nos entreteníamos coleccionando e intercambiando trozos de bombas cuyo valor dependía del número de puntas. Las alarmas solían producirse por la noche, cuando los aviones sobrevolaban nuestra ciudad, en busca de las grandes capitales de la cuenca del Ruhr. Pasábamos las alarmas en el sótano de nuestra casa, donde a los tres hermanos, vestidos de chándal, nos esperaban camastros con mantas.
En 1943 la situación en la cuenca del Ruhr iba empeorando de día en día, por lo que se decidió el traslado de escuelas enteras a las regiones alemanas del Este que ofrecían tranquilidad y falta de bombardeos.
Se trasladó también nuestro instituto, con las alumnas, las profesoras, los profesores y el personal, a una pequeña ciudad que hoy, con el nombre cambiado, se encuentra en Polonia.
Efectivamente, había tranquilidad, tranquilidad para vivir y para estudiar, hasta que el avance del ejército ruso provocó una lograda huída y vuelta a casa, en un último tren de mercancías.
Las alumnas que no habíamos hecho el traslado, nos fuimos a vivir en pueblos apartados de la cuenca del Ruhr. Nosotros nos fuimos al pueblo de mi abuela paterna, que entonces, debido a su edad, ya no vivía en su casa sino con la hija, y nos instalamos en una parte de la espaciosa planta principal de una antígua masía, mientras que en la otra parte ya vivía una tía con su familia, con la que compartíamos los espacios donde había agua corriente: la cocina con su gran cocina de hierro, para carbón o leña, el wáter y una bañera blanca con patas y gran caldera de cobre, que se encontraba en un cuarto de estar/dormitorio.
El lavado diario lo hacía yo con el agua que había en una gran y decorada jofaina de porcelana, acompañada de una jarra con agua limpia, ambas sobre una cómoda cubierta de mármol, y con el cubo para el agua utilizada en el suelo.
Había que buscar un instituto para mí. El más cercano estaba a más de 50 km, por lo que se decidió mi ingreso en un instituto, corriente en Alemania, que a los 6 años lleva al bachillerato elemental y no al bachillerato normal de 9 años. También había que coger el tren, pero poco tiempo y además iba en compañía de otros niños del pueblo. Poco duraría mi visita al instituto porque un día, al hacer cola delante de una panadería, ví de repente, a lo lejos, unos cuantos aviones lanzando cantidad de bombas en línea inclinada. No se oyó nada, pero, asustada, dejé la cola y fuí corriendo a casa. Más tarde nos enteraríamos que habían arrasado el pueblo del instituto. Entré entonces en la escuela del pueblo, de la que únicamente recuerdo los relatos del maestro sobre los dioses nórdicos. Llegó el momento en que también la escuela dejó de funcionar, por lo que algunas madres, preocupadas por la falta de enseñanza de sus hijos, concertaron clases particulares con una maestra refugiada, clases que tenían lugar en distintas casas, dependiendo de la existencia de carbón o leña
El frío, en invierno, hacía aparecer flores de hielo en los cristales de las ventanas, yo tenía sabañones, las camas se calentaban con botellas de loza con agua caliente, a veces dormíamos mi hermanita y yo en la misma cama para calentarnos mutuamente, y una mañana me desperté con el agua en la jofaina helada. Pero a pesar del frío y de las inclemencias, los niños y jóvenes lo pasábamos bien, jugando y entreteniéndonos.
El avance de la guerra suponía una cada vez más difícil y complicada preparación de comida.
El parque público fué partido en pequeñas parcelas que se entregaron, para su cultivo, a los vecinos. A nosotros nos tocó una parcela de césped, en cuyo arduo cavar participé yo.
La vida en un pueblo con bosques, praderas y campos, nos daba la posibilidad de recoger toda clase de frutas como frambuesas, moras, arándanos, manzanas silvestres, bayas del endrino etc. También buscábamos distintas clases de setas, hierbas y plantas, convirtiéndose las últimas en ensaladas o verduras como por ejemplo las ortigas tiernas.
Había que tener imaginación. Me mandaban a la carnicería a recoger sangre que, con sémola y cebolla, se convertía en un sabroso embutido cremoso para untar bocadillos.
Todos los días, antes de la comida principal, había una sopa cuyo ingrediente principal era agua, en la que flotaban pedacitos de patata rallada, hierbas y plantas. El agua llenaba ya parte del estómago y las hierbas y plantas aportaban las vitaminas.
Y todos los días, antes del reparto de la comida principal, mi hermano pequeño preguntaba “?Cuánto es para cada uno?“
Por fin llegó el anunciado vagón de patatas, pero, debido al retraso, las patatas ya estaban medio podridas. Claro que las comíamos habiendo quitado lo podrido y tras mucho hervir, pero aún así sabían a podrido.
Cosa bien distinta eran las patatas que nos daban a comer en la finca donde trabajábamos varios jóvenes, durante unos días, cosechando patatas y colocando plantones de nabo. Lo importante no era el dinero que nos daban sino la posibilidad de hincharnos de puré de patata y de compota de manzana. Por falta de existencias muchas veces no se conseguía lo indicado en las cartillas de racionamiento, por lo que mi madre, al enterarse de que en otro pueblo sí que repartían pan, se marchó, de madrugada, con su bicicleta sin cambio de marcha, en compañía de la ya mencionada maestra y provista de todas las cartillas viejas y nuevas, en busca del muy lejano pueblo. Cuando volvió por la tarde, sana y salva, sin haber sido atacada por aviones enemigos que, volando bajo, solían ir a la caza de personas, y cuando entramos en el comedor, bolsas repletas de pan oscuro, de centeno – típico en Alemania – colgaban de todas las sillas alrededor de la mesa. Esa tarde se nos permitió comer todo el pan que quisiésemos.
Pocas semanas antes de la entrada de tropas norteamericanas en el pueblo, íbamos, todas las mañanas, a unas cuevas – atracción turística antes y después de la contienda – que se habían abierto para ofrecer refugio a la población. Íbamos, con un carro lleno de cosas y con mi hermanita sentada encima, primero por una empinada colina boscosa y luego por un camino llano pero dificultoso, a través de un bosque, evitando la más fácil carretera paralela por temor a los aviones caza hombres. Más tarde ya se desistió de ir a las cuevas y nos quedamos en casa, pasando algunas noches, junto con varios vecinos, en el sótano de la antígua masía.
Llegó el día en que vimos bajar unos soldados por una cuesta cercana. Nos metimos todos en el sótano por cuyas escaleras bajó, minutos después, un cauteloso soldado, con la pistola sacada. Pero allí no había soldados escondidos, allí había sólo mujeres, niños y algún abuelito.
Y con ello comenzó la posguerra que, al principio, aún empeoró la vida, sobre todo en cuanto a la alimentación.
Los norteamericanos solían dar chocolate a los niños, por lo que, al salir a la calle, siempre llevaban un séquito de críos, incluída mi hermana, preguntándoles have you chocolate?
Poco a poco y a pesar de las limitaciones, la vida comenzó a normalizarse. El domingo de Ramos de 1946 celebré mi confirmación en la medieval iglesia protestante, en la que mi abuela fue bautizada, confirmada y casada. Vestidos de riguroso oscuro – yo llevaba un vestido hecho de tela de forro gris – los confirmandos nos reunimos en el patio de la escuela para luego, acompañados, no recuerdo si del maestro o del cura, recorrer la calle principal hasta la iglesia, bajo la atenta mirada de la población.
Volvió a abrirse el instituto, pero para pasar el examen de acceso al curso correspondiente, tuve que dar unas clases particulares con un retirado director de instituto, hombre algo iracundo, que me tildaba de todo, menos de inteligente. Llegó el día en que había de despedirme del pueblo y de mis hermanos, que se quedaban con mis abuelos maternos que, tras la salida de la tía, habían ocupado su parte en la vivienda, después de una larga fuga de los rusos.
Es que en nuestra casa aún no cabía toda la familia porque quedó semi destruída por una de las últimas bombas incendiarias, sin afectar ni una sola casa alrededor. Cuando mi padre volvió a casa, se puso a vivir en el garaje que había quedado entero, y comenzó a arreglar el sótano, en el que muy pronto abrió su consulta, gracias a todo lo escondido en diferentes partes. También recuperó su coche, uno de los famosos escarabajos, tras conseguir el permiso de circulación de los británicos, dueños de su zona. Cuando llegué yo, ya había una cocina y un oscuro, pero acogedor comedor/estar. El retrete estaba fuera, en el jardín, en una caseta de madera. Y mi madre y yo dormíamos en casa del vecino, un dentista, en una habitación con dos camas y un lavabo.
Pronto comenzaría mi vida escolar, tomando todos los días el tranvía, lo que suponía cada vez un nuevo ataque de pulgas.
Había las mismas profesoras y los mismos profesores, los últimos aumentados por dos profesores, expulsados de la antes alemana Silecia, entregada a Polonia en compensación de los territorios tomados por Rusia.
Dada la deficiente alimentación, en el instituto, al igual que en todas las escuelas, repartían, por la mañana, un vaso de cacao, y al mediodía un tarro de sopa de cebada o de guisantes. También recuerdo latas con queso de Chéster. De la comida en casa recuerdo que durante algún tiempo comíamos nabos por la mañana, al mediodía y por la noche, crudos, fritos o en forma de puré, de sopa y de verdura. A mí sí me gustaban. También recuerdo, ya algo posterior, el insípido pan amarillento que era debido a un fallo de traducción. Los alemanes habían pedido a los norteamericanos trigo, utilizando la palabra corn, corriente en Inglaterra, pero que en Estados Unidos significa maíz.
Durante algún tiempo las alumnas trabajábamos, un día en la semana, entre las ruinas de casas destruídas, buscando ladrillos enteros y limpiándolos. Nosotras estábamos encantadas del día sin clase y, además, se obtenía más por las cartillas.
Volvían a funcionar las minas y pronto los mineros se convirtieron en seres privilegiados. Una compañera de clase, ducha en las artes de la redacción, hacía las redacciones para otra compañera, hija de minero, a cambio de harina, azúcar o mantequilla.
Entretanto estaba avanzando la reconstrucción de nuestra casa, gracias al talento organizador de mi padre, a los enchufes, las entregas de material de construcción por pacientes, la venta de la querida cámara fotográfica Leica y a lo mejor también gracias al mercado negro.
Se construyó primero la planta baja, en la que también había la consulta, con entrada independiente, y luego la primera planta y el desván.
Desapareció la caseta de madera del jardín, que estaba dividido en dos partes: una parte con árboles frutales, frutas y verduras y la otra con terraza, césped y parterres con flores y arbustos. Desapareció el césped para convertirse en campo productor de patatas, y en uno de los parterres había varias plantas de tabaco. Además podían verse varias gallinas paseándose por el jardín, ya que mi padre había tenido la ocurréncia de adquirirlas y de las que se ocupaba sólo él.
Entretanto habían vuelto mis hermanos y yo, al comenzar el primero de los últimos tres cursos de bachillerato, había cambiado el tranvía por la bicicleta, desde luego sin cambio de marcha.
Y con ello termino mis recuerdos de la guerra y de la posguerra, esperando que hayan sido de interés.